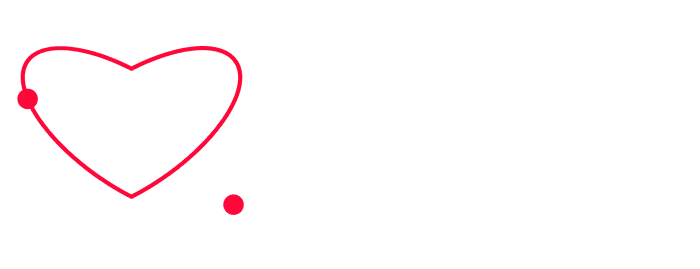El chemsex está estrechamente vinculado a la cultura gay y, por ende, a hombres GBHSH. Pero, creer que los hombres cisgénero son los únicos que participan en estos entornos, puede ser un sesgo para al abordarlo y entenderlo. Esta visión reduccionista no sólo invisibiliza otras identidades, también niega detectar posibles necesidades especiales. Por ejemplo, actualmente cada día existen más voces de personas trans que reconocen su participación en estos entornos, pero la información disponible sobre las posibles interacciones entre hormonas y drogas en esta población es casi nula.
Queremos hacer una mirada atrás para saber de dónde venimos y conocer a dónde podemos ir. En este artículo, de origen estadounidense realizado en 1998, nos muestran datos demográficos en relación al uso de metanfetamina para mantener prácticas sexuales y sus riesgos asociados.
¡Ojo al plato, y a los datos! Pese a no ser extrapolables, su valor recae en las reflexiones a las que podemos llegar.

En la Tabla 1, observamos los datos demográficos de un estudio donde participaron más de 258.567 personas, reclutadas al acceder a servicios de cribaje en relación a la salud sexual. Después de conocer el trato en los MMCC y las posturas que se han mantenido hasta la actualidad en España respecto al chemsex, estos son justamente lo contrario a lo que podríamos esperar. La población homosexual es la primera, pero empezando por la cola, es decir, la que menos prevalencia del consumo representa. Por encima nos encontramos a mujeres y hombres heterosexuales, las personas bisexuales encabezan esta lista.

En la Tabla 2 se muestra una comparativa en relación al número de parejas en cada categoría, definida por el género y las preferencias sexuales, y dividida en dos grupos: consumidores y no consumidores. Los datos muestran diferencias significativas en relación al número de parejas entre las personas consumidoras y las que no. Otro detalle curioso es que en todas las categorías, exceptuando la de hombre bisexual, se identifica una mayor frecuencia del sexo anal en personas consumidoras. Además, el uso o no de metanfetamina es un indicador predictivo significativo en relación al uso del preservativo y a mantener prácticas sexuales con una persona usuaria de la vía inyectada.
Siguiendo la misma línea, las personas usuarias de metanfetamina tenían más probabilidades de haber tenido una infección de transmisión sexual (ITS). Al fijarse en la racialización, el origen étnico, la edad, la exposición a sangre o productos sanguíneos posiblemente como canales de transmisión y el consumo de cocaína, alcohol o marihuana durante las relaciones sexuales, los hombres bisexuales consumidores de metanfetamina eran más propensos a dar positivo en la prueba del VIH que los no consumidores. Estos resultados sugieren que el uso de metanfetamina no inyectada está relacionado con una mayor actividad sexual sin protección y con mayor riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual, incluido el VIH. Las personas que informaron haber consumido metanfetamina usaron preservativos con menos frecuencia durante el coito vaginal, anal-receptivo y anal-insertivo.
Aunque una de las fortalezas de este estudio, según trasladan los y las autoras, es la consistencia de los resultados en las cuatro categorías de riesgo sexual, el método tiene debilidades.
- La muestra de estudio, consistió en personas sexualmente activas que optaron por hacerse la prueba del VIH durante el período de duración de dicho estudio (18 meses). Los hallazgos, las tasas de uso de metanfetamina y las influencias relacionadas con los comportamientos sexuales y el uso de preservativos, pueden no ser representativos de una población superior.
- Los datos auto informados también están sujetos a inexactitudes. A las personas usuarias que se someten a la prueba del VIH, se les pide que brinden información detallada relacionada con los riesgos, lo que podría generar una situación donde se genera ansiedad. Podría darse el caso de que el miedo a una posible infección por el VIH y el hecho de centrarse en conocer los resultados lo antes posible, puedan interferir con la capacidad o la voluntad de proporcionar un historial claro de riesgos. Además, reconocer el uso de metanfetamina es admitir una actividad ilegal, y es posible que la persona no considere relevante el uso de metanfetamina para la evaluación del riesgo del VIH. En este caso la prevalencia del uso de metanfetamina en esta población de estudio puede estar subestimada.
- También es posible que las personas sean más honestas con el consejero del VIH, que con los investigadores, porque pueden obtener un mayor beneficio de los consejeros, como por ejemplo respuestas a las preguntas que puedan preocuparles y recomendaciones personalizadas para la prevención del VIH.
Los/as educadores/as de salud deberían enseñar y promover respuestas positivas teniendo en cuenta la influencia de la metanfetamina, diseñando mensajes de prevención de VIH específicos. Se deberían abordar desde la investigación, las motivaciones para el uso de metanfetamina. Las personas dedicadas a la investigación también deberían centrarse más en analizar los patrones de uso, los niveles de uso y la historia en relación con la inyección y los comportamientos sexuales. Con preguntas como por ejemplo, ¿qué porcentaje de consumidores ocasionales de dosis bajas buscan resultados no sexuales (supresión del apetito) o desempeño laboral elevado?, ¿qué porcentaje de personas usuarias de metanfetamina evolucionan hacia altas dosis o a modos más rápidos de administración (tal como inyección)?, y ¿en qué momento se ven afectadas las conductas y relaciones sexuales?
Molitor F, Truax SR, Ruiz JD, Sun RK. Association of methamphetamine use during sex with risky sexual behaviors and HIV infection among non-injection drug users. West J Med 1998; 168:93-97